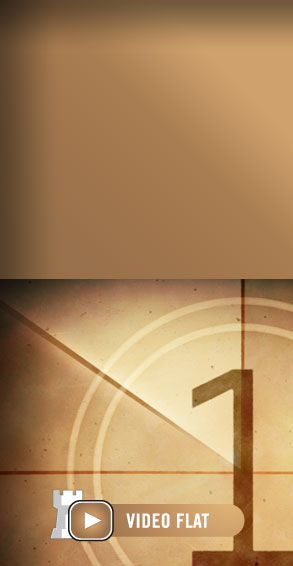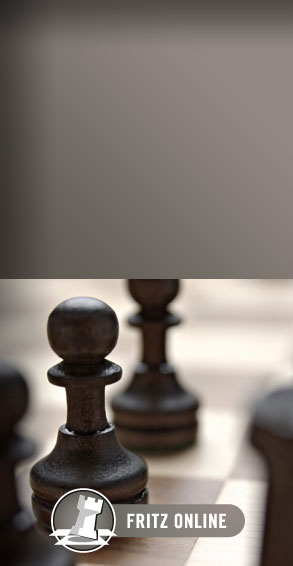Martes, 2 de noviembre de 2010
La envidia como pecado capital. Con ajedrez.
Artículo por Juan Antonio Montero
Dentro de la clasificación general de los pecados, la Iglesia Católica distingue entre otros, los pecados capitales, que son siete. Estos pecados capitales no son los pecados más graves que existen, como podría deducirse con una cierta lógica si no se es experto en la materia: reciben este nombre porque su gravedad reside en que son pecados que por su propia naturaleza dan lugar a que se cometan otros.
Por ejemplo, y para entendernos: si alguien cae en el pecado capital de la ira, por este motivo puede cometer otros pecados distintos como menospreciar, insultar, golpear, difamar, amenazar, injuriar, mentir, robar, calumniar y casi todo lo que sea menester, incluso matar. Algunos de estos pecados son veniales -no son sino pecadillos-, pero otros son pecados mortales -esto son ya palabras mayores-; sin embargo, como es la ira quien los provoca, ella es la madre de todos estos pecados, y esa es la razón de que sea un pecado capital. En este caso concreto, los pecados que hemos mencionado, y sin quitarle mérito a ninguno, no son sino añadidos.
También –y esto ya es de mi propia cosecha más que de la cosecha teológica-, el pecado capital se posee a jornada completa, y me explico: si bien el asesino mata y ahí se acaba la cosa, o el que insulta a través de Internet o quien fornica con la señora de otro terminan con ese acto la faena y a otro lado resfriado, el que está preso de un pecado capital lo padece en forma de virus activo que impregna todo su comportamiento y todos sus actos, aunque a veces no parezca manifestarlo: así, la mera visión del coche nuevo del vecino, sin que directamente provoque ninguna “acción tangible” (ir a rayar la carrocería, por ejemplo), sí que puede arruinar el día más feliz al envidioso -o a la envidiosa, para que no se ofendan los/las feministas-.

Juan Antonio Montero, secretario general del Linex-Magic Extremadura
Quizá sea ya el momento de enumerar los siete pecados capitales, para conocer a toda la familia: estos siete multifuncionales jinetes del Apocalipsis Celestial son la avaricia, la gula, la envidia, la ira, la lujuria, la pereza y la soberbia. Puesto que en estos artículos siempre hablamos de ajedrez, en los ajedrecistas el pecado capital más frecuente que he encontrado es el de la soberbia. La soberbia no es más -ni menos- que el deseo de ser más importante o más atractivo que los demás, a la vez que se niegan o menosprecian los méritos de los otros.
Hay unas cien mil anécdotas en la historia del ajedrez sobre comportamientos soberbios. Aaron Nimzowitch, uno de los grandes ajedrecistas de la historia, que también parece que era todo un campeón cuando de ser soberbio se trataba, fue derrotado en una ocasión por un contrincante bastante inferior y casi conmocionado, se dedicó a repetirse a sí mismo una vez y otra, “No me explico cómo he podido perder con este idiota, no lo entiendo”.

Aaron Nimzowitsch (Foto E. Winter)
Savielly Tartakower se refirió en alguna ocasión al modo de ser del ajedrecista letón: “Ha encontrado el procedimiento de hacer inatacable su “sistema”: cuando tiene éxitos en un torneo lo aplaude; cuando tropieza y fracasa, lo atribuye a no haberlo seguido”.

Savielly Tartakower (Foto E. Winter)
En otra ocasión, y continuando con soberbias manifestaciones de soberbia, a primeros del siglo XX, dos expertos y renombrados ajedrecistas llamaron la atención muy despectivamente a un joven jugador, recordándole su condición de novato y advirtiéndole que guardara silencio, porque se había atrevido a ofrecer su opinión en una discusión sobre ajedrez durante un campeonato. No muchos años después, aquel bisoño jugador, que hoy en día es una leyenda y que se llamaba Capablanca-, se convirtió en campeón del mundo.
En el ajedrez de batalla, el que juegan aficionados normales y jugadores de torneos de nivel muy de andar por casa, los ejemplos de soberbia brillan también a gran altura, al contrario de lo que podría pensarse en un análisis superficial. No es raro, por ejemplo, encontrar ajedrecistas, que nunca pudieron dedicarse al ajedrez profesional por falta de las competencias necesarias, mirar por encima del hombro a aquellos aficionados a quienes derrotan muy fácilmente en un campeonato, sin reparar en el hecho de que la mayoría de estos seguramente no le hayan dedicado al ajedrez ni la veinteava parte del tiempo y del esfuerzo que los primeros sí le han consagrado.
Los expertos en pecados capitales afirman que el más importante de entre todos ellos es la soberbia, porque de ella derivan de una u otra forma los otros seis. No dejo de reconocer que la soberbia tiene mucho mérito, pero a mí el pecado capital que más me gusta es la envidia, porque le encuentro un nosequé muy especial que solo lo tiene la envidia. (Parafraseando y en homenaje al gran Javier Krahe y a la canción “La hoguera”)
Encuentro en la envidia un idealismo que echo en falta en el resto de sus congéneres: la considero el auténtico Don Quijote de los pecados capitales. Aunque en una primera impresión el envidioso parezca también dejarse llevar por lo material y ansiar poseer los mismos honores o las mismas oportunidades que el envidiado, la satisfacción egoísta no parece ser el fin: en realidad el envidioso no quiere obtener nada a cambio de su envidia, ya que su dicha se halla única y exclusivamente en que al otro, al envidiado, le vayan mal o muy mal las cosas. No persigue, en definitiva, que a él le vaya mejor que a los otros, sino que a los otros les vaya peor. Sintetizando, idealismo en estado puro.
Y además la envidia es imperecedera: si el objeto de envidia desaparece porque pasa a mejor vida o porque cae en el ostracismo, este detalle no suele tener mayor relevancia para el envidioso: seguirá acordándose de su oscuro objeto de deseo incluso cuando éste haya muerto, y no dejará pasar ocasión para hacer justicia si aparece alguien que aprovechando el funeral, por ejemplo, intente cometer la felonía de hablar bien del difunto.
Es fama que en España suele abundar el género de los envidiosos, y una de las razones que se esgrimen para ello se remonta nada menos que al siglo XVI y a la aparición en aquella época de una figura muy española, el hidalgo, que a ciertas cualidades unía bastantes defectos, entre ellos el de la envidia.
No es sencillo comprobar científicamente la hipótesis de que en nuestro país hay más envidiosos que en otros países de nuestro entorno. Pasar un cuestionario a la población sobre el particular, preguntando directamente si se padece de envidia no resolvería nada, porque invariablemente el envidioso está especializado en negar el defectillo, y es capaz de morir sufriendo mil torturas antes que confesar que lo es. Incluso, y esto resulta sumamente curioso, envidiosos reconocidos, recalcitrantes y de mucho fuste, muestran un sincero y angelical asombro si alguien de su entorno les insinúa que pueden ser un poco envidiosetes.
Algunos incluso están convencidos de que más que ser auténticas víboras pérfido-venenosas, no son sino una especie de servicio de protección social con mezcla de operario especializado en desparasitación y desinsectación. También es una lástima que eso del color del envidioso –dicen que se ponen verdes de la envidia- sea una falacia, porque si fuera así, este detalle facilitaría enormemente el recuento de envidiosos en el mundo.
En el mundillo del ajedrez hay excelentes ejemplos de envidiosos, aunque como en cualquier mundillo, por otra parte: no hay que exagerar. Hay que advertir que los envidiosos suelen ser personas cercanas o relacionadas de alguna manera con el envidiado, por lo que tienen la ventaja de ser conocidos, y que actúan casi como si de una agencia de noticias se tratase, puesto que creen saberlo todo acerca de éste y encima siempre lo van pregonando.
Por otra parte, si no tienen algo muy claro se lo inventan, por lo que también añaden a todos los méritos anteriores el de la originalidad. Ellos siempre son los mejor informados. Un rasgo que define al envidioso y que puede ser un parámetro muy fiable para identificarlo -como ocurre con el mal aliento respecto a los que padecen piorrea-, es que constantemente amenazan con difundir cosas que solo ellos conocen: “Y no digo más, pero si contara todo lo que sé sobre éste...”; “Conozco bastantes más cosas sobre ese club de ajedrez, y cuando las cuente todos nos vamos a enterar…”; “Prometo hablar sobre este torneo y así todo el mundo va a saber lo que son esta gente”. Etcétera, etcétera, etcétera.
El envidioso tiene su público entre los menos informados y también entre los más ingenuos: es a ellos a quien constantemente se dirige para hacerles ver la realidad y para “desenmascarar” a su víctima, sea persona o entidad. Su arma favorita es la difamación, y a partir de algunos hechos ciertos aislados son capaces de construir discursos perfectamente razonados y estructurados, plagados de observaciones negativas que a veces hay que reconocer como exactas. Por ejemplo: “Este escritor es un memo y un falso; sin ir más lejos, en la página 262 de su libro tiene mal puesta la capital de un país, y en la 83, está equivocada una cita. Si tuviera un mínimo de dignidad, lo reconocería y le pediría al editor que retirara el libro. Al final me veré obligado yo a llamar al editor para decirle la verdad”.
Trabajo duro el del envidioso, porque además la génesis de la envidia suele ser la carencia de las virtudes que sí posee el envidiado. El envidioso grita en el desierto: la pura verdad –aunque esto no lo reconozca nunca tácitamente- es que el reconocimiento público del otro, el éxito del otro, debiera ser de él, pero “sin ninguna razón justificable” nadie se lo reconoce. De ahí esa misión en la que el envidioso se ha embarcado, y que no es otra sino la de hacer justicia: con él.
No es muy envidiable la vida del envidioso, la verdad. En el pecado se lleva la penitencia, y en este caso la penitencia es feroz. Volviendo a la soberbia y según la Biblia, el primer pecado de soberbia lo cometió Lucifer, que en un alarde de falta de modestia quiso ser igual que Dios. No lo consiguió, evidentemente, y por ello anda ahora por los infiernos. Que se sepa, tampoco el campeón mundial del siglo XIX, Wilhelm Steinitz, llegó nunca a jugar con Dios. Y eso que el hombre estaba muy convencido de que era mejor que Él, ya que afirmó sin ningún empacho que jugando al ajedrez podía darle al Todopoderoso un peón de ventaja y aún así no tendría ningún problema en ganarle.

Steinitz
No era una mala persona el bueno de Steinitz, y además jugaba muy bien al ajedrez, así que estoy seguro de que allá donde esté, ese pecadillo de soberbia le habrá sido perdonado.