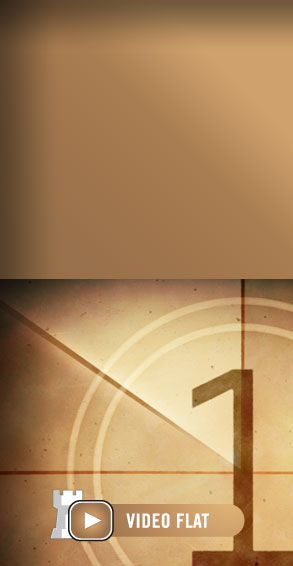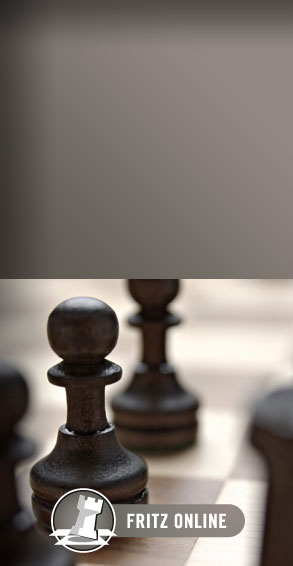En esas condiciones, tampoco deberá de asombrar que toda su familia lo jugara, comenzando por su esposa y siguiendo por sus trece hijos (aunque apenas ocho de ellos llegarán a la edad adulta). En todo caso la perplejidad podría decantar para el lado de que todas las mesas de las distintas salas del hogar familiar estuvieran marcadas como tableros de ajedrez, y el saber que los perros y otras mascotas llevaran por nombres los de las piezas de ajedrez.
Lo más significativo en su relación con un juego que evidentemente lo apasionaba, es el delicioso episodio que comenta Aylmer Maude (1858-1938), uno de sus principales biógrafos y amigos, quien resalta el hecho sobre cuando se perdió de obtener la cruz de San Jorge (y para peor fue sometido a una situación de arresto), una condecoración militar de su país que tanto el autor deseaba (la que había perdido en dos ocasiones anteriores, la primera en 1852), al interponerse su pasión por el ajedrez.
Sobre el punto, y las razones por las que había declinado recibirla en oportunidad previa, asegura Maude:
“En una segunda ocasión (…) su Coronel le señaló que, además de ser entregadas a veces a Junkers (Nota de ALS: nobles terratenientes) favorecidos por sus oficiales, estas cruces también eran, y más habitualmente, concedidas a viejos y meritorios soldados (…) y que si Tolstoi renunciaba a la que le estaba destinada, se la daría a un veterano que lo mereciera asegurando una subsistencia para su vejez. Tolstói, por así decirlo, renunció a la codiciada condecoración. Tuvo una tercera oportunidad de conseguirlo más tarde, pero esta vez, absorto en jugar al ajedrez hasta altas horas de la noche, omitió ir al acto, y el Comandante de la División notó su ausencia, lo puso bajo arresto y canceló el premio que ya se había hecho a su favor. El ajedrez, debo mencionar aquí, siempre ha sido un juego favorito de Tolstoi. Nunca ha estudiado el juego de los libros, pero ha jugado mucho y juega bien”.
Tolstói jugó al ajedrez con muchos contertulios a lo largo de su existencia, entre ellos con otro gran literato, Iván Turguénev (1818-1883), quien llegó a ser un fuerte jugador. Fue, asimismo Vicepresidente del Comité Organizador del gran torneo de Baden-Baden de 1870 (el ganado por Adolf Anderssen delante de Wilhelm Steinitz; hay registros de una hermosa partida casual que en ese marco ante el gran jugador eslovaco Ignatz von Kolisch), en tanto ajedrecista lo hizo en torneos de cierta relevancia, en particular en su larga estadía parisina.
La relación entre ambos fue cambiante. Tiempos de intensa amistad y un momento crítico en que por alguna diferencia Tolstói lo reta a duelo a Turguénev, el que afortunadamente no se concreta (¿esa tensión la habrán canalizado a través de una partida de su compartido ajedrez?). Este, a la hora de su muerte, tuvo a Tolstói en su último pensamiento, el que expresó de este modo: «Amigo, vuelve a la literatura». Y León, respetuoso de ese mandato, concebirá en tiempo posterior varias obras en su época tardía.
También Tolstói enfrentó al ajedrez al príncipe Sergey Ouroussoff (Urusov) (1827-1897), a quien se consideraba uno de los mejores ajedrecistas rusos de su tiempo, probablemente solo por debajo del grandioso Aleksandr Petrov (1794-1867). Aquel, Urusov, cuando se retira del ajedrez, le lega su colección de libros sobre la materia a Ilya Tolstói (1866-1933), el tercer hijo de León quien, como su padre, y ya fue sugerido antes, amaba también el juego.
En Bases de Datos ajedrecísticas y en algunos libros, figuran partidas que pertenecerían al autor. En varios casos se duda de su legitimidad, habida cuenta de que podrían llegar a ser de otros integrantes de su tan aficionada familia. Por ejemplo, su hijo mayor Sergei Tolstói (1863-1947) llegó a vencer en un encuentro por correspondencia al gran Mijaíl Chigorin (1850-1908). Y el segundo de ellos, Ilya Tolstói (1866-1933), quien como su padre será también escritor, llegará a conocer a grandes ajedrecistas, como Emanuel Lasker (1868-1941), José Raúl Capablanca (1888-1942), Alexandre Alekhine (1892-1946) y Yefim Bogoliúbov (1889-1952) .
Pero esa clase de dudas, sobre si fue León o alguno de sus hijos el certero protagonista de las partidas específicas, poco importan. Estaba claro, en cualquier caso, que el talentoso novelista podía ser capaz de disputar juegos de buena factura técnica. Y por ende objeto de registración.
Parece que no concurrió el escritor al match que jugaron en 1896 en Moscú por la corona mundial entre el mentado Lasker y Wilhelm Steinitz (1836-1900). Con todo, lo que se sabe es que analizó con sumo cuidado la posibilidad de ser testigo de ese icónico momento, habiendo desistido en definitiva, aparentemente tras generarse con algunos amigos un debate sobre el profesionalismo que se consideraba que podía ser contrario a las enseñanzas más puras vinculadas al juego.
En la última etapa de su vida, por ejemplo hacia 1902, se veía a Tolstói abandonar el ajedrez transitoriamente (prefiriendo menos exigentes juegos de cartas), lo que su entorno consideraba un síntoma de debilidad mental. Pero, más tarde, en 1906, ya se lo veía más recuperado en su estado de salud general (aunque estaba bien próxima su muerte) y, en ese marco, podrá regresar a su pasatiempo favorito, lo que se consideraba una prueba cabal de esa mejoría.
Aylmer Maude (1858-1938), quien será su biógrafo, también jugará al ajedrez con el escritor, lo que sucederá en la casa de este en Yasnaya Polyana, incluso un año antes de la muerte de Tolstói. Para entonces, el novelista superaba los 80 años, estaba inválido y su esposa se hallaba en delicado estado mental. Pese a todo eso, o quizás debido a todo eso, hubo partida, la que quedó debidamente registrada, y en la que el escritor jugó con blancas, y perdió (The Life of Tolstoy, Later Years, de Aylmer Maude, Dodd, Mead and Company, Nueva York, 1911). Unos años antes se había dado el resultado contrario. Por eso puesto que esas no fueron las únicas partidas ni ese el único rival de un Tolstói al que el ajedrez lo acompañará hasta sus últimos días.
Partida Tolstói vs. Maude, 1906,
En sus Diarios (The Journal of Leo Tolstoi, Primer volumen: 1895-1899, traducción del ruso al inglés por Rose Strunsky, Alfred A. Knoff, Nueva York, 1917). Tolstói hace por caso una alusión al juego en la entrada correspondiente al 15 de agosto de 1897 cuando, hablando de su trabajo, dice lo siguiente:
“Qué bueno sería si pudiéramos vivir con la misma concentración, hacer el trabajo de la vida -principalmente: la comunión entre las personas- con esa concentración con la que jugamos al ajedrez, leemos música, etc.”.
Por supuesto que en otras ediciones (The Diaries of Leo Tolstoy, Youth: 1847-1852, traducido del ruso al inglés por C. J. Hogarth & A. Sirnis, E. P. Dutton and Co., Nueva York, 1917 y Lev Tolstóy Diarios 1847 1894, traducción de Selma Ancira, Ediciones Era, México, 2001), en el marco de su extensa vida, se registrarán otros episodios, desde la juventud a la senectud, vinculados a su práctica por momentos cotidiana del ajedrez.
Para dar cuenta del gran hiato temporal en que el juego lo acompañó al escritor, digamos por caso que lo menciona el 8 de abril de 1847 (a sus 19 años); del 26 de febrero al 10 de marzo de 1857 (jugó al ajedrez en un café con un Turguéniev que decía añorar París), o durante la jornada del 1° de diciembre de 1889 (con un Tolstói ya sexagenario que lo juega después de una comida, no sin vergüenza y aburrimiento). El 3 de marzo de 1863 incluye una anotación muy sugestiva en su Diario:
“Todo, todo lo que los hombres hacen, lo hacen según las exigencias de la naturaleza. Y la inteligencia atribuye a cada acto sus causas imaginarias, que para un individuo ella llama convicciones, fe, y para el pueblo (en la historia) ´ideas´. Es uno de los errores más antiguos y más perjudiciales. El juego de ajedrez de la inteligencia es independiente de la vida, y la vida de él. La única influencia de este ejercicio es la impronta que recibe de la naturaleza”.
Con tanta pasión personal del escritor por un juego presente a lo largo de su existencia, su aparición en el contexto de sus monumentales novelas era del todo esperable. Y así sucedería. Ello es aún más lógico teniendo en cuenta el tono de sus relatos, muchos de ellos históricos y sumamente descriptivos, en los que se brindan precisiones de la vida social (en la paz y en el campo de batalla) en el marco de una época en la que el ajedrez era un pasatiempo proverbial.
En su Ana Karenina, novela concebida entre los años 1875 y 1877, se incluyen algunas reflexiones de las que el ajedrez es partícipe:
“Cuanto más conocía a su hermano, más observaba que Sergio Ivanovich, como muchos otros hombres que servían al bien común, no se sentían inclinados a ello de corazón, sino porque habían reflexionado y llegado a la conclusión de que aquello estaba bien, y sólo por tal razón se ocupaban de ello. La suposición de Constantino Levin se confirmaba por la observación de que su hermano no tomaba más a pecho las cuestiones del bien colectivo y de la inmortalidad del alma que las de las combinaciones de ajedrez o la construcción ingeniosa de alguna nueva máquina”.
En el párrafo, al decirse Sergio Ivanovich, se hace una clara alusión al antemencionado ajedrecista Ouroussoff (Urusov), quien se llamaba precisamente Sergio Semenovich, a quien se le debe un gambito que lleva su nombre, el que se verifica tras las siguientes jugadas: 1.e4 e5 3.d4 exd4 2.Ac4 Cf6 4.Cf3.
En los ámbitos palaciegos tan bien retratados en este icónico texto, se podían apreciar grandes salones donde todo estaba dispuesto para diversos juegos, entre los cuales no podía faltar el ajedrez:
“De este modo, hablando, y saludando a los amigos y conocidos que encontraban a su paso, Levin, junto con el Príncipe recorrió todas las salas: la grande, donde ya estaban puestas las mesas, y se habían organizado diversas partidas con los jugadores de siempre; la sala de los divanes, donde se jugaba al ajedrez y donde estaba Sergio Ivanovich, hablando con un desconocido; la sala de los billares, en cuyo recodo había un diván, en el cual, con alegre compañía y bebiendo champaña, estaba Gagin. Echaron, también, una ojeada a la «sala infernal», donde rodeando una mesa, sentados o de pie, se hallaban muchos socios, entre ellos Jachvin, haciendo «apuestas» en el juego de azar o entretenidos mirando el juego”.
En otro momento previo del relato, el Sergio de marras había expresado la alegría que le provocaba el juego, más exactamente la resolución de problemas ajedrecísticos, lo que manifiesta de este modo:
“Pues si estás contento de tu día, yo también lo estoy del mío. Por lo pronto, he resuelto dos problemas de ajedrez, uno de ellos muy bonito, y además he pensado en nuestra conversación de ayer”.
Una de las tantas ediciones de Ana Karenina de Tolstói
En la corte de los zares, como era de esperar, el ajedrez siempre podía estar presente. Tolstói, por ende, contemplaría en su monumental novela Guerra y paz (La guerra y la paz), la que fue concebida entre los años 1865 y 1869, situaciones en las que uno de los juegos más predilectos de la corte estaba muy presente. En la búsqueda de referencias respectiva, podrá verse, por ejemplo, que en la versión editorial de Luarna Ediciones, hay solo una presencia del juego (las heterogeneidades de tratamiento dependen desde luego de las diversas traducciones), lo que sucede en el siguiente parlamento:
“La tarde anterior al día en que debía marcharse de San Petersburgo, el príncipe Andrés llegó acompañado de Pedro, quien no había vuelto a casa de los Rostov desde el día del baile. Pedro parecía trastornado y confuso. Habló con la madre. Natasha se sentó con Sonia cerca de la mesa de ajedrez e invitó al príncipe Andrés. Éste se acercó”.
En una versión alternativa consultada, en idioma inglés (War and peace, traducción al inglés de Louise & Aylmer Maude, William Benton, Encyclopaedia Britannica, Chicago-Londres-Toronto, 1952) obran varias otras referencias al juego, a saber:
“Berg y Boris, después de descansar después de la marcha de ayer, estaban sentados, limpios y bien vestidos, en una mesa redonda en los cuartos limpios que les habían sido asignados, jugando al ajedrez. Berg sostenía una pipa humeante entre las rodillas. Boris, en la forma precisa que le caracteriza, estaba construyendo una pequeña pirámide de piezas de ajedrez con sus delicados dedos blancos mientras esperaba la jugada de Berg, y observaba el rostro de su oponente, evidentemente pensando en el juego como siempre pensaba solo en lo que estaba haciendo”.
“En casa, aún no se habían acostado. Los jóvenes, después de regresar del teatro, habían cenado y se agruparon en torno al clavicordio. (…) Vera estaba jugando al ajedrez con Sonia en el salón. La anciana condesa, esperando el regreso de su marido y su hijo, se sentó a jugar a la paciencia con la anciana señorita que vivía en su casa”.
“La víspera de su partida de Petersburgo, el príncipe Andrés trajo consigo a Pedro, que no había estado ni una vez en casa de los Rostov desde el baile. Pedro parecía desconcertado y avergonzado. Estaba hablando con la condesa, y Natasha se sentó junto a una pequeña mesa de ajedrez con Sonia, invitando así al príncipe Andrés a que viniera también. Así lo hizo”.
“´Y, sin embargo, dicen que la guerra es como un juego de {{{¿ajedrez?´, remarcó”.
Lo más interesante de todo sucede cuando en el texto Tolstói se apela a la clásica comparación entre ajedrez y guerra. Y se lo hace en los siguientes términos:
“Un buen jugador de ajedrez que perdió una partida está sinceramente convencido de que su derrota resultó de un error que cometió y busca ese error en la apertura, pero olvida que en cada etapa del juego hubo errores similares y que ninguno de sus movimientos fue perfecto. Solo se da cuenta del error, porque su oponente se aprovechó de ello. Cuánto mucho más complejo que esto es el juego de la guerra, que ocurre bajo ciertos límites de tiempo, ocurre bajo ciertos límites de tiempo y donde no es una voluntad la que manipula los objetos sin vida, ¡sino que todo resulta de innumerables conflictos de varias voluntades!”.
Más adelante, en otro diálogo en donde se discurría sobre esta analogía entre ajedrez y guerra, el personaje Andrés remarcará que ello era aceptable aunque, matiza, con alguna que otra diferencia, como ser:
“…en el ajedrez puedes pensar en cada jugada todo el tiempo que quieras y no estás limitado por el tiempo, y con esta otra diferencia también, que un caballo es siempre más fuerte que un peón, y dos peones son siempre más fuertes que uno, mientras que en la guerra un batallón es a veces más fuerte que una división y a veces más débil que una compañía”.
Es sabido que Guerra y paz relata experiencias rusas correspondientes a un largo periodo de tiempo (aproximadamente medio siglo), en el curso del cual el país sufrió las invasiones napoleónicas. A propósito del corso, un connotado aficionado al ajedrez, pone el autor en su boca estas palabras, al presentarlo viniendo de hacer una inspección de las filas aprestadas a la batalla:
“¡Las piezas de ajedrez están preparadas, la partida comenzará mañana!”
Otra vez la asociación entre guerra y ajedrez. Los soldados en tanto trebejos; el juego como símil de la batalla. Una mención más de Napoleón, siempre en situación bélica (y la última referencia al ajedrez en la novela de Tolstói):
“´´ ¡Refuerzos!’, Pensó Napoleón. ´ ¿Cómo pueden necesitar refuerzos cuando ya tienen a la mitad del ejército dirigido contra un ala rusa débil y no atrincherada? -Dile al rey de Nápoles -dijo con severidad- que todavía no es mediodía y que todavía no veo claramente mi tablero de ajedrez´”.
En otra de sus novelas, El padre Sergio, de nuevo el ajedrez es parte de una escena en la que se lo considera parte de la actividad social de uno de los personajes, el oficial del regimiento del zar Nicolás I, el príncipe Stepán Kasatski, un perfeccionista que en cierto momento (luego se transformará en monje bajo el nombre Sergio) estaba ansioso por deslumbrar a quienes lo rodeaban, por lo que aprendió a hablar perfectamente el idioma francés y, además:
“…se aficionó al ajedrez, y antes de salir de la Escuela logró jugar magistralmente”.
Una perla más, que nos aporta Christian Sánchez, el reconocido investigador de la ciudad de Rosario. En la columna de ajedrez de Carl Behting del Düna Zeitung, un diario de Riga, se presenta una cita atribuida a León Tolstói, que apareció en la edición del 28 de agosto de 1904 (página 277), que dice así:
“Ein Selbstmörder gleicht einem Schachspieler, dessen Partie schlecht sieht und der, anstatt mit um so größerer Aufmerksamkeit weiter zu spielen, es vorzieht, sie durch Zusammenwerfen der Figuren aufzugeben” (en traducción: “Un suicida es como un ajedrecista cuya partida se ve mal y que, en lugar de continuar jugando con la mayor precisión, prefiere abandonarla tirando las piezas“.
Regresemos, para ir finalizando, a aquel delicioso momento en que Tolstói se distrae con el ajedrez y se olvida de ir a recibir una condecoración que tanto ansiaba tener en su alforja. Ese olvido, para algunos, puede ser un claro signo de extravío. Así lo pudo haber visto, sin ir más lejos, Bertrand Russell (1872-1970) quien, En la conquista de la felicidad, trabajo de 1930, pidiendo moderación en el ejercicio de la pasión por el ajedrez, afirma:
“Algunas pasiones se pueden satisfacer casi en cualquier grado sin traspasar estos límites; otras, no. Supongamos que a un hombre le gusta el ajedrez; si es soltero y económicamente independiente, no tiene por qué reprimir su pasión en grado alguno, pero si tiene esposa e hijos y carece de medios económicos, tendrá que reprimirla considerablemente. El dipsómano y el glotón, aunque carezcan de ataduras sociales, actúan en contra de sus propios intereses, ya que su vicio perjudica la salud y les proporciona horas de sufrimiento a cambio de minutos de placer. Hay ciertas cosas que forman una estructura a la que deben adaptarse todas las pasiones si no queremos que se conviertan en una fuente de sufrimientos. Dichas cosas son la salud, el dominio general de nuestras facultades, unos ingresos suficientes para cubrir las necesidades y los deberes sociales más básicos, como los que se refieren a la esposa y los hijos. El hombre que sacrifica estas cosas por el ajedrez es en realidad tan censurable como el dipsómano. Si no le condenamos tan severamente es solo porque es mucho menos corriente y porque hay que poseer facultades especiales para dejarse absorber por un juego tan intelectual. La fórmula griega de la moderación se aplica perfectamente a estos casos. Si a un hombre le gusta tanto el ajedrez que se pasa toda su jornada de trabajo anticipando la partida que jugará por la noche, es afortunado; pero si deja el trabajo para jugar todo el día al ajedrez, ha perdido la virtud de la moderación. Se dice que Tolstói, en sus años de locuras juveniles, ganó una medalla militar por su valor en el campo de batalla, pero cuando llegó el momento de ser condecorado, estaba tan absorto en una partida de ajedrez que decidió no ir. No es que critiquemos la conducta de Tolstói, ya que probablemente le daba igual ganar condecoraciones militares o no, pero en un hombre de menos talento un acto similar habría sido una estupidez. Existe una limitación a la doctrina que acabamos de exponer: hay que admitir que algunos comportamientos se consideran tan esencialmente nobles que justifican el sacrificio de todo lo demás. Al hombre que da la vida en defensa de su patria no se le censura, aunque su esposa y sus hijos queden en la miseria…”.
En el caso del gran novelista ruso, desde luego que estamos inclinados a entenderle perfectamente ese olvido producto de la pasión, y no solo disculparlo. En otros casos, en los de personas sin talento alguno, y que también pueden caer rendidos a la magia del ajedrez, olvidándose de cuestiones del todo esenciales, preferimos ser bastante más comprensivos y tal vez condescendientes que el filósofo británico…
Enlaces