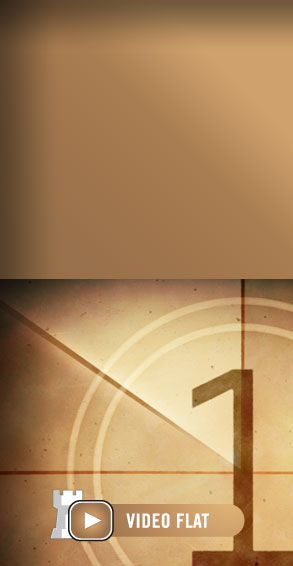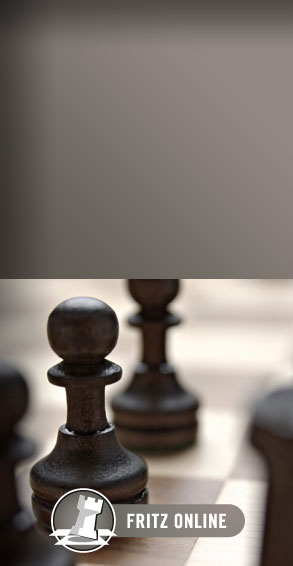“Considera, por ejemplo, los procesos que llamamos «juegos». Me refiero a los juegos de ajedrez o de damas, a los juegos de cartas, a los juegos de pelota, a las competiciones deportivas, etc. ¿Qué tienen en común todos estos juegos? — No digas: «debe haber algo que sea común a todos, porque si no no se llamarían ‘juegos’»; mira, en cambio, si efectivamente hay algo que sea común a todos. — De hecho, si los observas no verás, por cierto, nada que sea común a todos, sino que verás semejanzas, parentescos, verás más bien toda una serie…”.
“Análogamente, el autor no es más que una estrategia textual capaz de establecer correlaciones semánticas: |me refiero…| (Jch meine…) significa que, en el ámbito de este texto, el término |juego| deberá adoptar determinada extensión (para así abarcar los juegos de ajedrez o de damas, los juegos de cartas, etc.), al tiempo que se evita intencionalmente dar una descripción intencional del mismo…”.
En este terreno, el mayor hallazgo de Eco sobre el ajedrez lo hace cuando lo compara con una red ferroviaria. En ese momento abundaría sobre nuestro juego, y lo hace cuando analiza las calidades que podrían llegar a tener los lectores:
“El tablero, las reglas del ajedrez y una serie de movimientos clásicos, registrados en la enciclopedia del ajedrecista, auténticos cuadros «interpartídicos», tradicionalmente considerados como algunos de los movimientos más fructíferos, elegantes y económicos. Este conjunto (forma del tablero, reglas de juego y cuadros de juego) equivale a la red ferroviaria del ejemplo anterior: representa un conjunto de posibilidades permitidas por la estructura de la enciclopedia ajedrecística. Sobre esa base, el lector se dispone a configurar su solución personal.
Para ello realiza un doble movimiento: por una parte, considera todas las posibilidades objetivamente reconocibles como «admitidas» (por ejemplo, no considera los movimientos que colocan a su rey en situación de ser comido inmediatamente: estos movimientos se consideran «prohibidos»); por otra parte, prefigura el movimiento que considera mejor, teniendo en cuenta lo que sabe sobre la psicología de Ivanov y sobre las previsiones que Ivanov debe de haber hecho sobre la psicología de Smith (por ejemplo, el lector puede suponer que Ivanov aventura un audaz gambito porque prevé que Smith caerá en la trampa).
Entonces, el lector marca en la ficha el estado que, según él, corresponde al estado valorizado por la partida que el autor presenta como óptima. Después da vuelta a la página y compara la solución de su ficha con la que está impresa en el manual. Una de dos: ha adivinado o no ha adivinado. Si no ha adivinado, ¿qué hará? Tirará (contrariado) su ficha porque representa un estado de cosas posible, que el desarrollo de la partida (propuesta como la única buena) no ha confirmado.
Eso no significa que el estado alternativo que había propuesto fuese ajedrecísticamente inadmisible; todo lo contrario: era muy probable, tanto que el lector pudo representarlo efectivamente. Lo único que sucede es que no coincide con el que propone el autor. Adviértase que (i) cabría prolongar este tipo de ejercicio y aplicarlo a cada uno de los movimientos de una partida muy prolongada y (ii) para cada movimiento el lector podría proyectar no uno, sino varios estados posibles; por último (iii), el autor podría divertirse representando todos los estados posibles que habría podido realizar Ivanov, junto con todas las respuestas posibles de Smith, y así sucesivamente, planteando para cada movimiento una serie de disyunciones múltiples, hasta el infinito. Procedimiento que no resultaría demasiado económico, pero que, en principio, parece factible.
Naturalmente, es preciso que el lector haya decidido cooperar con el autor, es decir, aceptar que la partida Ivanov Smith debe considerarse no sólo como la única que he hecho, que se ha realizado, sino también como la mejor que cabía realizar. Si, en cambio, el lector no coopera, entonces también puede usar el manual, pero como estímulo para imaginar sus propias partidas, así como podemos interrumpir la lectura de una novela policíaca para dedicarnos a escribir nuestra propia novela, sin preocuparnos por la eventualidad de que el desarrollo de los acontecimientos que hemos imaginado coincida o no con el que confirma el autor.
De modo que pueden darse posibilidades ajedrecísticas objetivamente permitidas por la enciclopedia (la red) ajedrecística. Pueden configurarse movimientos posibles que, aunque son sólo posibles si se los compara con la partida «buena», no por ello carecen de una eventual representación concreta. El mundo posible prefigurado por el lector se basa tanto sobre condiciones objetivas de la red como sobre sus propias especulaciones subjetivas acerca del comportamiento del otro (es decir: el lector especula subjetivamente sobre la manera en que Ivanov reaccionará subjetivamente ante las posibilidades que la red ofrece objetivamente).
Al margen de la diferencia de complejidad entre la red ajedrecística y la red ferroviaria, las dos analogías satisfacen las condiciones de una fábula entendida como relato de un viaje de Florencia a Empoli o de una partida de ajedrez entre Ivanov y Smith. En cuanto a la analogía ajedrecística, un texto narrativo puede parecerse tanto a un manual para niños como a uno destinado a jugadores expertos. En el primer caso se propondrán situaciones bastante obvias (según la enciclopedia ajedrecística), para que el niño pueda sentir la satisfacción de proponer previsiones coronadas por el éxito; en el segundo caso se presentarán situaciones en las que el ganador ha aventurado un movimiento totalmente inédito, aún no registrado por ningún cuadro, capaz de pasar a la historia por su audacia y novedad, para que el lector sienta el placer de resultar refutado. Al final de la fábula, el niño está feliz porque se entera de que los protagonistas vivieron juntos, felices y contentos, tal como él había previsto; en cambio, al final de The Murder of Roger Ackroyd, el lector de Agatha Christie está feliz porque se entera de que se había equivocado totalmente y de que la autora ha sabido sorprenderlo de una manera endiablada. Cada fábula propone su propio juego y su propia manera de proporcionar placer”.
Las otras referencias al ajedrez que hace Eco en este libro son las siguientes:
“En el caso de la narración consoladora debemos salir del texto para volver a él con lo que éste ya promete que ha de darnos. En otros géneros narrativos sucederá lo contrario. Un dame bien parisién juega (como veremos en el último capítulo) con todas esas posibilidades y, a semejanza de las partidas de ajedrez de los semanarios enigmistas, nos habla con la voz de un Blanco que siempre, e ineluctablemente, mata en dos movimientos (…)”.
“Si a cree que Jonás puede ser tragado por una ballena sin que de ello se deriven graves consecuencias para su salud es porque su enciclopedia acepta ese hecho como razonable y posible (si a cree que su adversario puede comerle la torre con un caballo es porqué la estructura del tablero y las reglas del ajedrez posibilitan estructuralmente ese movimiento). Un hombre del medievo hubiera podido decir que jamás acontecimiento alguno de su experiencia había contradicho la enciclopedia en lo que se refería a las costumbres de las ballenas…”.
Por último, Eco vuelve a creer que el ajedrez es un adecuado recurso aclaratorio, y se vale de él a cómo dé lugar:
“Si el concepto llegara a parecer oscuro o si resultara difícil aplicarlo fuera de una matriz de mundo, bastará con evocar nuevamente el ejemplo del ajedrez, ya usado en el capítulo anterior. Una pieza de ajedrez carece de significado propio, sólo tiene valencias sintácticas (puede moverse de determinada manera en el tablero). Esa pieza, al comienzo del juego, tiene todos los significados posibles y ninguno (puede entrar en cualquier relación con cualquier otra pieza). Pero, en un estado s1 de la partida, la pieza es una unidad de juego que significa todos los movimientos que puede hacer en esa situación dada; o sea que es un individuo dotado de determinadas propiedades y estas propiedades son las propiedades de poder hacer ciertos movimientos inmediatos (y no otros) que anticipan una diversidad de movimientos futuros. En este sentido, la pieza es tanto una entidad expresiva que transmite ciertos contenidos de juego (por eso, en el Tratado, 2.9.2, se sostenía que el ajedrez no constituye un sistema semiótico de un solo plano, como quería Hjelmslev) como algo estructuralmente similar a un personaje de una fábula en el momento en que se plantea una disyunción de posibilidad.
Si suponemos que ese individuo es la reina blanca, podemos decir que posee algunas propiedades esenciales (a saber, la de poder moverse en todas direcciones, la de no poder hacer el movimiento del caballo, la de no poder saltar por encima de otras piezas en su marcha en línea recta); pero en la situación s1 tiene también propiedades E-necesarias, que derivan de que en ese estado del juego está en relación con otras piezas. Por consiguiente, será una reina ligada E-necesariamente con la posición, por ejemplo, del alfil negro, que le permite hacer ciertos movimientos, salvo aquéllos que la colocarían en peligro respecto de ese alfil. Lo inverso vale simétricamente para el caso del alfil. Todo lo que se puede pensar, esperar, proyectar, prever respecto de los movimientos de la reina blanca debe partir del hecho de que se habla de una rRa, o sea, de una reina que se define sólo por su relación con el alfil.
Ahora bien: si alguien quisiera pensar en una reina no vinculada con ese alfil, estaría pensando en otra situación de juego, en otra partida y, por consiguiente, en otra reina definida por otras relaciones E-necesarias. Naturalmente, la comparación sólo vale si se compara la fábula en la totalidad de sus estados con un estado de la partida: en efecto, es propiedad de una partida de ajedrez (a diferencia de una narración) poder cambiar las relaciones E-necesarias entre las piezas de un movimiento a otro.
Pues bien: si tratásemos de imaginar la reina del estado s1 empeñándose en pensarse a sí misma como desvinculada de su relación necesaria con el alfil, esa reina se encontraría en la situación extrañísima representada en la última matriz de mundo que hemos considerado. Es decir: debería pensar en una reina que fuese y no fuese ella misma, o sea que debería formular el condicional contrafáctico «¿qué ocurriría si la rRa que soy yo no fuese una rRa?», es decir: «¿qué ocurriría si yo no fuese yo», jueguito metafísico en el que incurre a veces alguno de nosotros, pero por lo común con escasos resultados.
Sin embargo, afirmar que dentro de determinado mundo narrativo (o de determinado estado de una partida de ajedrez) no se puede concebir o construir el mundo de referencia del lector (o del jugador que está en condiciones de imaginar estados diferentes) parecería una tontería, condenada por su misma obviedad. Sería como decir que Caperucita Roja no está en condiciones de concebir un universo en el que se ha producido la conferencia de Yalta…Es lo que le ocurre al enfermo del que se dice que vive en un mundo sólo suyo o al niño que piensa que la madre está tan estrechamente ligada a él que cuando ésta se ausenta, y ya no puede definirla en relación con su propia presencia, cree que se ha disuelto”.
Como novelista Eco fue mundialmente conocido por El nombre de la Rosa, trabajo de 1980 ulteriormente llevado a la cinematografía. En su Introducción, bajo el título “Naturalmente un manuscrito”, dice:
“Si nada nuevo hubiese sucedido, todavia seguiria preguntándome por el origen de la historia de Adso de Melk; pero en 1970, en Buenos Aires, curioseando en las mesas de una pequeña librería de viejo de Corrientes, cerca del más famoso Patio del Tango de esa gran arteria tropecé con la versión castellana de un librito de Milo Temesvar, Del uso de los espejos en el juego del ajedrez, que ya había tenido ocasíón de citar (de segunda mano) en mi Apocalípticos e integrados, al referirme a otra obra suya posterior, Los vendedores de Apocalipsis. Se trataba de la traducción del original, hoy perdido, en lengua georgiana (Tiflis 1934): allí encontré con gran sorpresa, abundantes citas del manuscrito de Adso…”.
El ajedrez, Buenos Aires y, ya veremos porqué, nuestro Borges, resultan así una fuente de inspiración inesperada para esa extraordinaria novela del autor y semiólogo italiano. Se sabe que Borges influyó en Eco en el personaje de Jorge: el benedictino más viejo de la abadía, ciego, agresivo, conservador, cerrado a nuevas ideas, fiel reflejo del hombre de la Edad Media, de la antigua Iglesia. Su ceguera encierra muchas conjeturas: la más probable, que sea una alegoría de la ceguera de la Iglesia, vista desde la perspectiva de la modernidad, ante la situación del hombre en el mundo. Y ese oscuro personaje esta inspirado en Jorge Luis Borges, escritor argentino, ciego al igual que el guardia de la biblioteca, pero antitético en cuanto a sus valores. El propio Eco diría al respecto en sus Apostillas a El nombre de la Rosa:
“Todos me preguntaban por qué mi Jorge evoca por el nombre a Borges, y porqué Borges es tan malvado. No lo sé. Quería un ciego que custodiase una biblioteca (me parecía una buena idea narrativa), y biblioteca más ciego sólo puede dar Borges. También porque las deudas se pagan”.
Pero también Borges habría sido una fuente de inspiración ya que el relato de Eco, en su faz detectivesca sigue, de algún modo, el modelo del cuento del argentino La muerte y la brújula. García Matarranz[1] ve otras influencias literarias y en la propia omnipresencia de Jorge, el personaje de la abadía, tan presente como otro Jorge, el Borges, en el mundo y en la vida literaria.
Pero lo interesante del caso, a los efectos de este relato, es que Temesvar no existe por lo que, la invención de un supuesto escritor, también está en línea con la mejor tradición borgiana de crear escritores tan verosímiles como inexistentes.[2]
Por suerte existe la buena literatura. Por suerte existe Buenos Aires. Por suerte existen (en su caso decir existieron es no reconocerles su debida inmortalidad), Borges, Eco y un íntimo vínculo entre ellos y con el propio ajedrez.
Enlaces